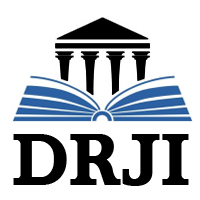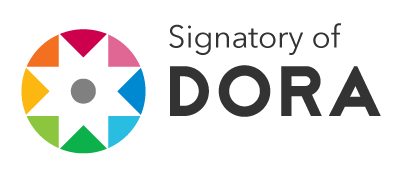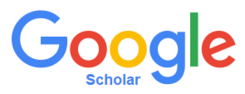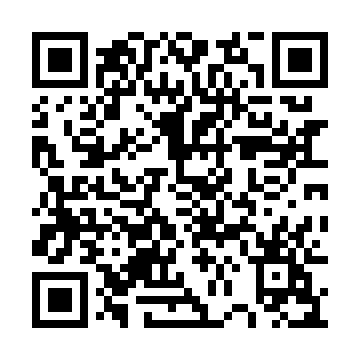ARTÍCULO ORIGINAL
INDICADORES E ÍNDICES BIOFÍSICOS Y DE MODIFICACIÓN ANTROPOGÉNICA EN ÁREAS DE HÁBITAT POTENCIAL DE
ANOLIS BARBATUS, CORREDOR BIOLÓGICO SIERRA DEL ROSARIO-MIL CUMBRES, CUBA
BIOPHYSICAL AND ANTHROPOGENIC MODIFICATION INDICATORS AND ÍNDICES IN POTENTIAL HÁBITAT ÁREAS OF THE ANOLIS BARBATUS, SIERRA DEL ROSARIO-MIL CUMBRES BIOLOGICAL CORRIDOR, CUBA
Jorge Luis Zamora Martín1*, Lelieth Feyobe Sandoval2, Anileidys Duque Pérez3, Damaysa Arzola Delgado4, Shira Fernández Riquenes5
1Estación Ecológica Sierra del Rosario. Área Protegida de Recursos Manejados Reserva de
la Biosfera Sierra del Rosario. https://orcid.org/0000-0002-7454-6693
2Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Artemisa, CESAART, Agencia de
Medio Ambiente (AMA), CITMA. https://orcid.org/0000-0002-8476-8257. Correo electrónico: eecosr@ceniai.inf.cu
3Estación Ecológica Sierra del Rosario. Área Protegida de Recursos Manejados Reserva de
la Biosfera Sierra del Rosario.
https://orcid.org/0009-0005-7746-4246
4Estación Ecológica Sierra del Rosario. Área Protegida de Recursos Manejados Reserva de
la Biosfera Sierra del Rosario. https://orcid.org/0000-0002-6002-8692
5Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Artemisa, CESAART, Agencia de
Medio Ambiente (AMA), CITMA. https://orcid.org/0009-0009-4151-1636
*Autor para la correspondencia (correo electrónico): jorgeluiszamoramartin@gmail.com
RESUMEN
El uso de indicadores e índices biofísicos y de modificación antropogénica dentro de Corredores Biológicos en Cuba, constituye una herramienta novedosa. Esta investigación tiene por objetivo, evaluar cada una de las comarcas presentes en el Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres, utilizando el indicador de Grado de naturalidad, el Índice de Antropización de la Cubierta Vegetal y el Índice de Antropización de Elementos Antrópicos. Para el análisis se parte de las unidades de paisaje, en este caso Comarcas, que se corresponden con el área potencial donde pudiera habitar el Anolis barbatus, especie de lagarto endémico de la Sierra del Rosario, en Peligro. Se establece la evaluación de cada indicador de forma individual y finalmente se agrupan para emitir los criterios finales. Se utilizan las coberturas de vegetación y natural y seminatural, el uso del suelo, la red vial y los asentamientos. Se obtuvieron modelos con la distribución espacial para cada indicador y uno con el resultado de su agrupación, lográndose definir las comarcas en tres rangos: favorables, medianamente favorable y poco favorables. La evaluación de los indicadores mostro que las comarcas con evaluación poco favorable, se concentran al oeste del río San Cristóbal hasta los límites del Área Protegida de Recursos Manejados Mil Cumbres; concentrándose las mayores problemáticas dentro de la cuenca del río Santa Cruz y Sabanilla, en el centro del Corredor Biológico.
Palabras claves: cubierta vegetal; distribución espacial; unidades de paisaje.
ABSTRACT
The use of biophysical indicators and indices and anthropogenic modification within Biological Corridors in Cuba, constitutes a novel tool. This research evaluates each of the regions present in the Sierra del Rosario-Mil Cumbres Biological Corridor, using the indicator of Degree of naturalness, the Index of Anthropization of the Vegetable Cover and the Index of Anthropization of Anthropic Elements. The analysis starts with the landscape units, in this case Land facet, which correspond to the potential area where Anolis barbatus, a species of reptile (lizard) endemic to the Sierra del Rosario, categorized as Endangered in Cuba. The evaluation of each indicator is established individually and finally they are grouped to issue the final criteria. Vegetation and natural and semi-natural covers, land use, road network and settlements are used. Models were obtained with the spatial distribution for each indicator and one with the result of its grouping, being able to define the regions in three ranges: favorable, moderately favorable and not very favorable. The evaluation of the indicators showed that the regions with an unfavorable evaluation are concentrated west of the San Cristóbal river up to the limits of the Mil Cumbres Protected Area of Managed Resources; concentrating the major problems within the Santa Cruz river basin and Sabanilla, in the center of the Biological Corridor.
Keywords: Vegetable cover; landscape; spatial distribution.
INTRODUCCIÓN
El Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres se extiende en el extremo oriental de la Cordillera Guaniguanico, específicamente en el grupo orográfico Sierra del Rosario, con una superficie de 57 219.73 ha. El diagnóstico para el Ordenamiento Ambiental, realizado como parte del proyecto "Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados" del GEF_PNUD, coordinado por especialistas e investigadores del Instituto de Ecología y Sistemática (IES) de Cuba, definió las unidades de paisaje, en específico localidades y comarcas, que se extienden dentro del mencionado corredor.
La investigación "Modelación para estimar hábitat potencial de Anolis barbatus (Squamata: reptilia) en Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres, Cuba", generó modelos utilizando herramientas de Sistema de Información Geográfica. Esta modelación planteó tres condiciones ecológicas: la presencia de áreas boscosas, incluidas aquella considerada vegetación secundaria; la presencia de litología conformada por rocas carbonatadas; y el rango de 150 a 500 metros de altura sobre el nivel del mar.
Las condiciones permitieron, establecer las áreas óptimas con potenciales para el hábitat de la especie Anolis barbatus Garrido, 1982. Esta especie es endémica de Sierra del Rosario, provincia Artemisa (Garrido y Schawartz, 1967; Garrido, 1982; Martínez, 1998; Losos et al., 2003; Rodríguez-Schettino et al., 2010) y está categorizada como En Peligro en Cuba, sin embargo, aún no ha sido evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las amenazas que enfrenta esta especie son la fragmentación y pérdida de hábitat por deforestación; el turismo ya que algunas de las localidades donde habita son de uso turístico, la acción humana negativa directa e indirecta, las sequías, huracanes y la caza ilícita como mascota (Rodríguez-Schettino 2012).
La utilización de los indicadores de transformación antropogénica en la evaluación de las unidades de paisaje, específicamente el Grado de Naturalidad (GN) (Bollo et. al., 2018); el Índice de Antropización de la Cubierta Vegetal (IACV) (Mateo, 2002) y el Índice de Antropización de Elementos Antrópicos (IAEA) (Bollo et al., 2018), dentro del Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres, constituye una novedad para Cuba.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio está constituida por el Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres (CBSRMC). Este se encuentra ubicado en la porción centro oriental de la Cordillera de Guaniguanico, específicamente en la Sierra del Rosario. El área cubre el espacio geográfico de las Áreas Protegidas de Recursos Manejados Sierra del Rosario (APRMSR) y Mil Cumbres (APRMMC) y una franja de alturas, submontañas y montañas que las une, con una superficie de 57 229.62 ha. Administrativamente se encuentra en las provincias Artemisa, ocupando espacio de los municipios: Artemisa, Mariel, Candelaria, Bahía Honda y San Cristóbal; se incluye un pequeño sector de los municipios Los Palacios y La Palma en la provincia Pinar del Río (Figura 1).
Para el análisis de los índices e indicadores se partió del mapa de los paisajes antropo-naturales (Figura 2), elaborado como soporte para la propuesta de ordenamiento ambiental del mencionado corredor biológico dentro del proyecto "Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados" del GEF_PNUD, coordinado por especialistas e investigadores del Instituto de Ecología y Sistemática (IES) de Cuba.
Según Mateo, 2002, el "Paisaje como formación antropo-natural: También se conoce como paisajes actuales o contemporáneos. Consiste en concebir al paisaje como un sistema espacial o territorial, compuesto por elementos naturales y antropo-tecnogénicos condicionados socialmente, los cuales modifican o transforman las propiedades de los paisajes naturales originales".
Los paisajes antropo-naturales, para el área de estudio, están estructurados en localidades y comarcas. Las primeras según Vidina, 1970, citada por Mateo, 2002, "coincide con un determinado complejo de mesoforma del relieve (positivas y negativas) en los límites de una misma región"; los autores plantean que las comarcas "coincide frecuentemente con una mesoforma del relieve (o con partes de la mesoforma con muchos elementos), caracterizada por la asociación de regímenes de humedad, de rocas formadoras de suelos, de suelos y biocenosis todos del mismo tipo." Fue utilizado, además, el modelo: superposición de rangos altitudinales, litología y cobertura del suelo presentado en la Figura 3. Este último es el resultado de la investigación titulada: Modelación para estimar hábitat potencial de Anolis barbatus (Squamata: reptilia) en Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres, Cuba. (Zamora, et al., 2021)
El modelo en la Figura 3, es la base espacial que muestra, dentro del Corredor Biológico, las áreas de interés para el desarrollo de los análisis, considerándose el límite del área de estudio. Se incorporan dentro de los insumos cartográficos la capa de viales digitalizada desde las hojas cartográficas 1:25 000, correspondientes al área de estudio. Se utilizan además el shape de uso del suelo, elaborado por el Instituto de Planificación Física de Cuba, del año 2013, y el de asentamientos humanos generado por la misma institución.
Ambos shape fueron actualizados por los autores para el área de estudio, para ello se utilizaron imágenes satelitales Sentinel del año 2020, reforzado con recorridos de campo. El análisis se centró en el cálculo de indicadores de transformación antropogénica, específicamente el Grado de naturalidad (GN) (Bollo et. al., 2018); el Índice de Antropización de la Cubierta Vegetal (IACV) (Mateo, 2002) y el Índice de Antropización de Elementos Antrópicos (IAEA) (Bollo et al., 2018). Las fórmulas, las variables que se incluyen y su función en el estudio se describen en la tabla 1.
Tabla1. Indicadores modificación antropogénica utilizados en el estudio.
Table 1. Indicators of antropogenic modification used in the study.
Indicadores |
Fórmulas |
Variables |
Función para el diagnóstico |
Fuente |
Grado de naturalidad |
Superficie de vegetación natural o seminatural, unidad geoecológica |
Este indicador permite establecer el porcentaje de la superficie de las unidades geoecológicas que presentan algún tipo de cobertura vegetal original y establecer el grado de naturalidad que presenta la unidad geoecológica. |
Bollo et al., 2018
|
|
Índice de antropización de la cubierta vegetal |
Uso del suelo, grado de transformación de la cobertura, unidades geoecológicas, |
Este indicador expresa el grado de alteración de la cobertura vegetal por unidad geoecológica; es decir, permite conocer la intensidad de modificación, en el momento de la evaluación, que presenta la cobertura vegetal por los distintos usos de suelo y vegetación en las localidades. |
Mateo, 2002 |
|
Índice de antropización por elementos antrópicos del paisaje |
Densidad de viales, de elementos hidráulicos, de líneas de trasmisión eléctrica, de población, de zonas urbanas |
Este indicador permite establecer la influencia de los elementos antropogénicos introducidos y presentes en cada unidad geoecológica. |
Bollo et al., 2018 |
Fuente: Puebla, 2009
Source: Puebla, 2009
El Grado de Naturalidad permite conocer el porcentaje de cobertura natural o seminatural que cubre la unidad de paisaje. El GN es resultado de la suma total de las superficies, en este caso de uso forestal que presenta cada polígono de las unidades del paisaje. De esta manera se expresa en porcentajes la superficie de las localidades físicogeográficas que presentan algún tipo de cobertura boscosa. Para el cálculo del IACV se ponderó el peso de cada uso del suelo dentro de la unidad de paisaje, estos valores van de 1 a 10 dependiendo de qué tan antropizados o naturales sean los usos en cada comarca. Shishenko (1988), citado por Mateo, (2002) estableció valores del coeficiente r para los paisajes rusos; Mateo (2002), establece la fórmula para el cálculo del IACV y propone los grados de transformación en su libro: Geografía de los paisajes. Primera parte, paisajes naturales; Priego-Santander et al. (2004) adaptó las ponderaciones establecidas por Shishenko en el año1988, para el análisis de los paisajes de la cuenca Lerma-Chapala, México. El IACV ha sido utilizado en diferentes tesis de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, dentro de ellas la titulada: Modelo de ordenamiento ambiental desde la perspectiva del paisaje. Propuesta para la cuenca alta del río Cauto, Cuba, Puebla (2009).
Para el estudio que se propone se establecieron adecuaciones en la ponderación en función de los usos predominantes dentro del corredor, asumiendo como en todos los casos, el menor valor para aquellos usos que tienen bajo o nulo impacto sobre el paisaje, el valor más elevado en concordancia con los usos que generan mayor transformación, la ponderación se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Ponderación según usos
Table 2. Weighting according to uses
Usos |
Coeficiente r |
Paisaje natural protegido; cobertura vegetal natural |
1 |
Bosques secundarios |
2 |
Cafetales en bosques |
3 |
Pastizales y herbazales |
4 |
Frutales |
5 |
Otros cultivos |
6 |
Construcciones de apoyo |
7 |
Construcciones urbanas |
8 |
Embalses, canales |
9 |
Zonas industriales, viales |
10 |
Fuente: Adaptada de (Mateo, 2002) y (Puebla, 2009)
Source: Adapted from (Mateo, 2002) y (Puebla, 2009)
Obtenidos los resultados, del GN y el IACV, se generan cinco rangos (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), agrupándolos a través del método de clasificación natural breaks; clases de ruptura natural se basan en agrupaciones naturales inherentes a los datos. Se identifican las rupturas de clases que mejor agrupan valores similares y que maximizan las diferencias entre clases. Las características se dividen en clases cuyos límites se establecen cuando hay diferencias relativamente grandes en los valores de los datos.
Posterior al cálculo del GN y el IACV, se realizó un análisis de las relaciones que se establecen entre ambos indicadores para cada comarca. Se propusieron por los autores cinco relaciones: muy favorable, favorable, medianamente favorable, poco favorable y no favorable.
El Índice de Antropización por Elementos Antrópicos del paisaje (IAEA), es propuesto por Bollo y Espinoza con el objetivo de establecer la influencia de los elementos antropogénicos introducidos y presentes en cada unidad de paisaje, en la situación ambiental de ese espacio (Espinoza, 2013).
Para obtener el IAEA se calculan las variables: Densidad de viales: longitud de viales (km) / superficie de localidad físico-geográfica (km2). Expresa el grado de modificación por la construcción de vías de transporte automotor; y densidad de zonas pobladas: superficie de zonas pobladas (km2) / superficie de localidad físico-geográfica (km2); estableciéndose cinco rangos (tabla 3), utilizando el método natural breaks.
Tabla 3. Rangos de densidades y peso asignado.
Table 3. Density ranges and assigned weight.
Densidad de carreteras |
Densidad asentamientos |
Peso asignado |
0.00-0.021 |
0.000000 |
1 |
0.022-0.14 |
0.000000-0.000501 |
2 |
0.15-0.35 |
0.000502-0.002135 |
3 |
0.36-0.66 |
0.002136-0.006578 |
4 |
0.67-1.04 |
0.006579-0.028684 |
5 |
Cada capa de información de los elementos antrópicos en el paisaje, se cruzó con el mapa de unidades de paisaje correspondiente a las áreas óptimas (UP-AO, del esquema) para el desarrollo del hábitat de A. barbatus, obteniendo de esta manera la longitud o superficie de cada variable (carreteras y zonas pobladas). Una vez obtenida longitud y superficie, según sea el caso, se divide entre la superficie total (km2) de cada polígono de las unidades del paisaje, arrojando como resultado la densidad de cada una de las variables.
Los valores de ambas densidades se clasifican en cinco rangos o grados. Al igual que en el IACV, se aplica el método de clasificación natural breaks. Posteriormente se suman los valores por cada unidad de paisaje, los valores obtenidos del IAEA se clasifican en cinco rangos aplicando nuevamente el método natural breaks, obteniendo las siguientes categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto (Espinosa, 2013), expresadas en el mapa del IAEA.
Para el análisis fueron utilizadas las herramientas del software de código libre QGIS versión 3.8 Zanzibar. Los criterios metodológicos para el análisis partieron de la superposición del modelo de distribución geográfica de las áreas donde coinciden rangos altitudinales, litología y cobertura, referido en la figura 3, con el mapa de unidades de paisaje, figura 2. La superposición permitió obtener las unidades de paisaje que corresponden a las áreas óptimas para el hábitat potencial del A. barbatus,. A partir de ellas se realizaron los correspondientes cálculos del GN y del IACN.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Unidades de paisaje
Al unirse el shape correspondiente a las áreas óptimas para el desarrollo del hábitat de A. barbatus (figura 3) con el shape de unidades de paisajes (figura 2) se obtuvo un shape con 12 localidades, 37.5 % de las 32 con que cuenta el corredor biológico y 25 comarcas 49.0 % de las 51 identificadas para toda el área de estudio, cubriendo una extensión de 21 213.39 ha.
Dentro de las localidades la de mayor extensión es la XIV, descrita como: Alturas tectónico-litológicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0C - 24,0 0C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas. La localidad referida ocupa el 43.5 % del área de estudio, el más elevado; dentro de esta se distingue la comarca 17, considerada como: Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Pardo con Carbonato, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque siempreverde mesófilo y latifolias, uso forestal y café; cubriendo unas 8 274.88 ha, ello representa el 39,0 % dentro de todas las comarcas.
Al superponer los puntos donde se encuentra la especie, sobre la capa de unidades de paisaje, se aprecia que el mayor número de observaciones de A. barbatus se localiza sobre la localidad XV (Alturas denudativo-cársicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas-terrígenas) con 13, ello representa 34,21 % de las observaciones realizadas (tabla 4).
Se debe destacar que esta localidad sólo abarca el 5.81 % del área de estudio, el alto número de observaciones se asocia a la mayor facilidad para la observación, teniendo en cuenta el número de reportes vinculados al Jardín Botánico "Orquideario Soroa", al Hotel "Horizontes Soroa" y a los recorridos realizados por los especialistas de la Estación Ecológica Sierra del Rosario en esta unidad de paisaje (Estación Ecológica, 2015); así la comarca donde con mayor presencia se ha localizado la especie es la número 20 (Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Esquelético, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque secunndario, uso forestal y café), de la localidad XV, representando el 31,58 % (tabla 4).
Dentro de las localidades potenciales para el desarrollo de la especie objeto de estudio, existen 6 donde aún no existen reportes de la especie (tabla 4), así de las 21 comarcas, existen 13 sin observaciones (tabla 4). Las causas se centran en, la no presencia de observadores potenciales y la falta de monitoreo en esos espacios geográficos.
Uno de los resultados del trabajo permite mostrar hacia dónde dirigir las nuevas observaciones para el monitoreo de la especie, cuestión que con antelación a estos resultados era imposible dilucidar.
Grado de Naturalidad (GN)
En el rango de muy baja naturalidad se encuentran las comarcas 8 de la localidad VIII, situada al norte y centro-oeste del corredor, dentro del mismo rango se encuentra la comarca 23 de la localidad XVII, situada al norte y centro-este, ambas comarcas abarcan en espacio de 420.47 ha, casi el dos por ciento del área de estudio. En las mencionadas comarcas no existen hasta el presente reportes de la especie objeto de estudio.
Con rango bajo se encuentran las comarcas 11 y 37 de las localidades XI y XXV, respectivamente, ambas ocupan un poco más de 6 404 ha, el 30 % del área estudiada. Este rango, aunque más distribuido espacialmente, se concentra igualmente hacia el centro del corredor biológico. Los rangos medio y alto se pueden observar mayoritariamente extendidos al este del río San Cristóbal y el interior del Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Rosario, ambos rangos ocupan el 57,89 %, más de 12 000 ha (tabla 4). Dentro de todos los rangos, el Medio es el predominante con más del 49 % del corredor, unas 9 586.20 ha (tablas 4).
Las observaciones de A. barbatus se concentran en las comarcas con grado de naturalidad medio y alto, 11 (29 %) y 14 (36.84 %) respectivamente; en el rango de muy alto sólo existen cuatro reportes, el 10.53 % (tabla4).
Tabla 4. Resumen del comportamiento del GN por comarcas.
Table 4. Summary of GN behavior by region.
Grado de Naturalidad Rangos |
Grado de Naturalidad Clasificación |
Área (ha) |
%_dentro del área de estudio |
Cant. comarcas |
28-30 |
Muy bajo |
420.47 |
1.98 |
0 |
30.1-69.0 |
Bajo |
6404.25 |
30.19 |
9 |
69.1-83.0 |
Medio |
9586.20 |
45.19 |
11 |
83.1-88.0 |
Alto |
2694.04 |
12.70 |
14 |
88.1-100.0 |
Muy alto |
2108.43 |
9.94 |
4 |
Total |
21213.39 |
100.00 |
38 |
|
La distribución espacial del Grado de Naturalidad por cada una de las comarcas, muestra que los grados más altos se encuentran, fundamentalmente en los extremos este y oeste del corredor biológico, coincidiendo con las dos Áreas Protegidas de Recursos Manejados. Los valores más bajos se concentran en el centro del corredor, en el espacio geográfico que va de Sabanilla hasta el extremo oeste de la cuenca del río San Cristóbal, incluyendo la parte alta de la cuenca del río Santa Cruz.
Por último, las áreas con mayor Grado de Naturalidad se concentran fundamentalmente en el Área Protegida de Recursos Manejados Mil Cumbres y dentro del Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Rosario; se encuentran comarcas con Muy Alto grado de naturalidad, específicamente en las Reserva Ecológica El Salón, la Reserva Natural El Mulo y las zonas altas de las elevaciones situadas al este y oeste de los valles de los ríos Bayate y Manantiales.
Índice de Antropización de la Cubierta Vegetal (IACV)
El cálculo del IACV ofreció valores mínimos de 2.00 y máximo de 3.92 (tabla 5), los resultados fueron agrupados en los 5 rangos ya definidos. Durante el cálculo del índice se aprecia el predominio de coeficientes r con valores de 2 y 3 (tabla 2), en la zona montañosa existe un predominio del uso forestal bajo el criterio de protección de aguas y suelos y predomina en toda la zona central del corredor el cultivo de café, en este caso bajo cubierta forestal. No fue incluido en ninguno de los casos coeficiente r con valor 1, el predominio de la cubierta boscosa es secundaria.
En la tabla 5 se aprecia un IACV bajo en dos de las tres comarcas con mayor número de observaciones de la especie A. barbatus, la tercera con 9 observaciones posee un IACV medio; aspecto a tener en cuenta durante los procesos estratégicos para mejorar el IACV. El resto de las observaciones de la especie se encuentran distribuidas en IACV bajo y muy bajo. No aparecen comarcas con índice alto, ni muy alto, cuestión que favorece el desarrollo del hábitat de la especie.
El resumen descrito en la tabla 5, muestra que el rango bajo representa el 57.10 % del área de estudio, incluyéndose 25 de los 38 puntos de observación de la especie; 4 se encuentran en el 9.94 % del corredor con IACV muy bajo; ambos rangos ocupan el 65 % del corredor biológico. Atención requieren las comarcas donde el IACV se evaluó de medio, ocupando el 30.25 % del área de estudio, en ellas se ubican los restantes 9 puntos de observación de la especie A. barbatus.
Tabla 5. Resumen del comportamiento del IACV por comarcas.
Table 5. Summary of behavior of IACV for land area
Índice de Antropización de Cubierta Vegetal (IACV) |
IACV_ |
Área (ha) |
% del Área de estudio |
Cant. comarcas |
2.0-2.06 |
Muy bajo |
2108.43 |
9.94 |
4 |
2.061-2.40 |
Bajo |
12112.90 |
57.10 |
25 |
2.41-2.73 |
Medio |
6416.34 |
30.25 |
9 |
2.731-3.20 |
Alto |
280.31 |
1.32 |
0 |
3.21-3.92 |
Muy alto |
295.41 |
1.39 |
0 |
Total |
21213.39 |
100.00 |
38 |
|
El IACV muy bajo, se extiende con mayor peso en el APRMMC, sobre todo hacia el Pan de Guajaibón, el centro del área protegida y la Sierra de la Güira; aparece también en la Reserva Natural El Mulo, la Reserva Ecológica El Salón, y en la parte media y alta de las cuencas de los ríos Manantiales y Bayate, en el extremo oeste del APRMSR.
El rango bajo se distribuye, fundamentalmente, al este del río San Cristóbal y cubre toda el área montañosa del APRMSR. El rango medio cubre todo el corredor biológico, con mayor fuerza desde el río San Cristóbal hasta los límites del APRMMC. Los rangos alto y muy alto se sitúan, con mayor presencia, hacia el centro norte del corredor, estos rangos coinciden con las áreas más antropizadas y donde la cubierta forestal disminuye considerablemente.
Relaciones del GN y del IACV
De las 21 unidades de paisaje, 10 evidencian una relación muy favorable entre el grado de naturalidad y el índice de antropización de la cubierta vegetal. El GN es muy alto por disponer cada comarca más del 88 % de cobertura forestal y un IACV muy bajo, de 2 a 2.06, por predominar uso forestal y cultivo de café incorporando coeficiente r de baja incidencia.
En orden descendente aparecen tres comarcas, estas se consideran que mantienen una relación favorable, considerando la correspondencia proporcional entre el valor del GN y el IACV. Luego aparecen tres comarcas señaladas en amarillo, estas se consideran, mantienen una relación medianamente favorable; el GN es medio pero su IACV es bajo, en ello radica el peso del uso forestal y el cultivo del café (en la montaña utiliza cobertura forestal), cuyos coeficientes r son bajos, facilitando una baja antropización de la cubierta vegetal .
La comarca 36 posee una relación poco favorable, aunque ambos indicadores mantienen, entre ellos, un equilibrio en la evaluación; la relación comparativa se considera poco favorable porque es insuficiente el peso del coeficiente r en el cálculo del IACV a partir del área que ocupa la cobertura forestal. Las comarcas 8, 11, 23 y 37 poseen una relación más extrema entre indicadores considerándose no favorable, fundamentalmente las 8 y 23, ambas se encuentran en los extremos negativos de los rangos de evaluación del GN y del IACV.
Al analizar las relaciones del GN y el IACV, se observa una amplia distribución medianamente favorable al este del río San Cristóbal y el APRMSR, unas 9 410. 77 ha (44.36 %), del corredor biológico (tabla 10). Aunque en esta área protegida predomina la cobertura forestal, fuera de esta se concentran sobre la propia unidad de paisaje (7), con otros usos, influyendo en diferentes coeficientes r, contribuyendo a una evaluación media en el IACV.
La relación no favorable se extiende en el 32.17 % del corredor biológico, unas 6 824.20 ha (tabla 6); la distribución se despliega al oeste del río San Cristóbal hasta el APRMMC. Teniendo en cuenta las extensiones de las comarcas, se precisa evaluar en campo, los sectores con mayores dificultades, esto evitaría generalizar las evaluaciones obtenidas, tal es el caso de la expresión espacial dentro del APRMSR cuya realidad no es reflejada por los indicadores, ello responde a la extensión fuera del área de las mismas comarcas, donde el comportamiento es diferente. Fuera del APRMSR existe mayor transformación antrópica, aparecen parches con manejo agrícola, repercutiendo en el comportamiento de la unidad de paisaje.
Tabla 6. Relaciones de GN-IACV, área y por ciento dentro del corredor biológico.
Table 6. GN-IACV, area, and percentage relationships within the biological corridor.
Relación |
Área |
% del corredor |
Cant. comarcas |
Cant. Observ. |
Muy favorable |
2116.84 |
9.98 |
10 |
4 |
Favorable |
167.46 |
0.78 |
3 |
14 |
Medianamente favorable |
9410.77 |
44.36 |
3 |
11 |
Poco favorable |
2694.12 |
12.71 |
1 |
0 |
No favorable |
6824.20 |
32.17 |
4 |
9 |
Total |
21213.39 |
100 |
21 |
38 |
Los resultados expuestos en la tabla 7, posibilitan trazar estrategias dirigidas a mantener las relaciones positivas de las comarcas señaladas en verde, revertir las relaciones de las señaladas en rojo y mejorar las relaciones de los indicadores en las restantes comarcas.
Índice de Antropización por Elementos Antrópicos del paisaje (IAEA)
El cálculo del IAEA, permitió conocer que la red vial se distribuye en 11 de las 21 comarcas, la mayor densidad se concentra en las comarcas: 23 (1.04), 36 (0.93), 11 (0.84), 20 (0.67) y 8 (0.57). La existencia de asentamientos humanos en el área de interés es bajo, ello se evidencia en el cálculo de la densidad, solo 4 comarcas poseen asentamientos, comparados con el área que ocupan, las densidades son muy bajas, la mayor se encuentra en la 8 (0.028). La suma de los pesos definidos para la red vial y asentamientos, permitió obtener el IAEA, presentado en la tabla 11. El cálculo se mueve de 2 a 9, agrupándolos en cinco rangos: Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo (tabla 8). La tabla 7 muestra la agrupación de comarcas por rangos del IAEA, predominan las unidades de paisaje en el rango muy bajo, 11de las 21, el 52.38 %; en ellas solo se han realizado 6 (15.79 %) observaciones de la especie A. barbatus, ocupando solo el 9.94 % del área de estudio. La comarca 19, única evaluada con un IAEA bajo (tabla 7), cuenta con un solo reporte, sin embargo, ocupa el 57.10% del área geográfica estudiada.
Dentro del rango medio, se reporta el 26.35 % (10) de las observaciones, en el 30.25 % del área, ocupando solo 3 comarcas; en rango alto y muy alto se reportan 21 de las 38 observaciones de la especie, distribuidas en 6 unidades de paisaje, ocupando solamente el 2.71% del área de estudio.
Tabla 7. Resumen del comportamiento del IAEA por comarcas.
Tabla 7. Summary of behavior of IAEA for land area
Índice de Antropización de Elementos Antrópicos (IAEA) |
IAEA_ |
Área (ha) |
% del Área de estudio |
No. De observ. |
Cant. comarcas |
2.0 |
Muy bajo |
2108.43 |
9.94 |
6 |
11 |
2.01-3.0 |
Bajo |
12112.90 |
57.10 |
1 |
1 |
3.01-4.0 |
Medio |
6416.34 |
30.25 |
10 |
3 |
4.01-6.0 |
Alto |
280.31 |
1.32 |
9 |
4 |
6.01-9.0 |
Muy alto |
295.41 |
1.39 |
12 |
2 |
21213.39 |
100.00 |
38 |
21 |
Dentro del rango de muy alto se encuentran las comarcas 8 y 20, la primera posee el IAEA más alto (9), sin embargo, no se han realizado observaciones de A. barbatus; la segunda posee el IAEA de 8, encontrándose en ella el por ciento de observación más alto (31.58 %), 12 reportes.
El IAEA de muy bajo se reporta para 11 de las 21 unidades de paisaje; de las 11, sólo en 4 se han realizado 6 reportes de A. barbatus. Con IAEA medio se encuentran 3 comarcas (tabla 8), de ellas solo la 17 resguarda 10 observaciones, un 26.32 %, el resto no tiene reportes. En el rango alto se encuentran 4 unidades de paisaje, reportándose observaciones (9) solo en la comarca 37, representando el 23.68 % del total de reportes de la especie.
La distribución espacial de los rangos del IAEA, permite observar la amplia dispersión de los rangos medio y alto. El índice muy bajo se concentra fundamentalmente en las proximidades del Pan de Guajaibón, centro de Mil Cumbres y parte de la Sierra de la Guira, todas dentro del APRMMC. En este sitio también se concentran la mayor cantidad de polígonos bajo el rango de muy alto, esto asociado a la disponibilidad de viales y asentamientos en el área. Se observa rango muy alto en el valle del río Manantiales, en el municipio Candelaria, específicamente en el asentamiento Soroa en el extremo oeste del APRMSR.
Análisis del GN, el IACV y el IAEA
La tabla 8 incorpora los tres indicadores evaluados para cada comarca, estas se agruparon con el objetivo de poder trazar estrategias que faciliten el mantenimiento o mejoramiento de los indicadores. El color rojo se atribuye a las unidades de paisaje con una evaluación No favorable, en este caso son 2, la más afectada es la 8 (tabla 8), aunque aún no se ha reportado la especie en ella. Estas unidades poseen valores de GN Muy bajos, en ambos casos; el IACV y el IAEA fueron evaluados de Muy alto y Alto. Teniendo en cuenta la evaluación en estas comarcas, se hace necesario enfocar acciones específicas que reviertan el GN y el IACV.
Atención requieren las comarcas 20 y 37, favorable y poco favorable respectivamente. La unidad 20 tiene un peso importante, en ella se acumula el mayor número de observaciones (12), representando el 31.58 % de los registros. Ambas cubren el 34.04 % del territorio de estudio, reportándose el 55.26 % de las observaciones del A. barbatus. Este resultado evidencia la necesidad de establecer acciones encaminadas al mejoramiento de la cobertura vegetal y minimizar los impactos que generan los elementos antrópicos.
En una evaluación medianamente favorable se encuentran 5 unidades de paisaje. La comarca 17 abarca el 39.01 % del territorio, sin embargo, acoge el 26. 32 % de las observaciones de A. barbatus. Por tanto, aunque se debe trabajar con todas las comarcas señaladas, los esfuerzos estratégicos deben priorizar esta unidad de paisaje.
El 47.62 % de las comarcas (10) conforman el grupo donde se evidencian evaluaciones Muy favorables de los indicadores (tabla 8). El GN es Muy alto, el IACV y el IAEA poseen evaluación de Muy bajo. Aunque los indicadores poseen excelente estado, se deben establecer acciones encaminadas a mantener y mejorar las condiciones ambientales. Al incorporar la densidad de observaciones de A. barbatus por hectárea en cada comarca (tabla 9), se aprecia que mantienen bajan presión, la más alta se encuentra en la unidad 48, con 0.21.
Tabla 8. Relación de las evaluaciones del GN, el IACV y el IAEA por comarcas.
Tabla 8. Relation of evaluations GN, el IACV y el IAEA
No. |
Comar. |
ha |
%/ |
Obs. |
%_ |
Dens. por ha |
GN_ |
IACV_ |
IAEA_ Rango |
Evaluación |
1 |
8 |
295.41 |
1.39 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy bajo |
Muy alto |
Muy alto |
No favorable |
2 |
10 |
569.57 |
2.68 |
1 |
2.63 |
0.001 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
3 |
11 |
155.25 |
0.73 |
0 |
0.00 |
0 |
Bajo |
Alto |
Alto |
Poco favorable |
4 |
13 |
12.00 |
0.06 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
5 |
16 |
932.02 |
4.39 |
0 |
0.00 |
0 |
Medio |
Bajo |
Medio |
Media. favorable |
6 |
17 |
8274.88 |
39.01 |
10 |
26.32 |
0.001 |
Medio |
Bajo |
Medio |
Media. favorable |
7 |
18 |
22.20 |
0.10 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
8 |
19 |
211.96 |
1.00 |
1 |
2.63 |
0.004 |
Medio |
Bajo |
Bajo |
Media. favorable |
9 |
20 |
972.50 |
4.58 |
12 |
31.58 |
0.012 |
Alto |
Bajo |
Muy alto |
Favorable |
10 |
21 |
47.30 |
0.22 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
11 |
22 |
6.14 |
0.03 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
12 |
23 |
125.06 |
0.59 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy bajo |
Alto |
Alto |
No favorable |
13 |
24 |
1094.98 |
5.16 |
0 |
0.00 |
0 |
Alto |
Bajo |
Medio |
Media. Favorable |
14 |
26 |
419.83 |
1.98 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
15 |
33 |
15.23 |
0.07 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
16 |
34 |
798.09 |
3.76 |
1 |
2.63 |
0.001 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
17 |
35 |
208.80 |
0.98 |
0 |
0.00 |
0 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
18 |
36 |
167.34 |
0.79 |
0 |
0.00 |
0 |
Medio |
Medio |
Alto |
Media. favorable |
19 |
37 |
6249.00 |
29.46 |
9 |
23.68 |
0.001 |
Bajo |
Medio |
Alto |
Poco favorable |
20 |
38 |
626.56 |
2.95 |
2 |
5.26 |
0.003 |
Alto |
Bajo |
Muy bajo |
Favorable |
21 |
48 |
9.27 |
0.04 |
2 |
5.26 |
0.21 |
Muy alto |
Muy bajo |
Muy bajo |
Muy favorable |
Total |
21 |
21213.39 |
100.00 |
38 |
100.00 |
|
||||
Fuente: Elaborada a partir de las evaluaciones por indicador.
La Figura 4 muestra la distribución espacial de los tres indicadores evaluados como: muy favorable, favorable, medianamente favorable, poco favorable, no favorable. Las comarcas muy favorables y favorables se extienden en el APRMMC, específicamente hacia Pan de Guajaibón, centro de Mil Cumbres, y Sierra de la Güira. Otras comarcas bajo esta evaluación se localizan al este del río San Cristóbal, este e interior del APRMSR. El nivel medianamente favorable se concentra hacia el este del río San Cristóbal y el APRMSR.
El rango poco favorable se extiende en todo el corredor biológico, concentrándose al oeste del río San Cristóbal hasta el límite del APRMMC. A pesar de reflejarse el predominio de los colores rojo y amarillo en el APRMSR, el conocimiento del área y los trabajos de campo, permiten aseverar que en esta área protegida se deben considerar como prioritario los niveles favorable y Muy favorable. Esto se justifica teniendo en cuenta que, dentro del corredor biológico, el APRMSR es un espacio geográfico con una amplia cobertura forestal cuyo uso es destinado a la conservación y protección de suelos y aguas. Las comarcas evaluadas de no favorables se extienden, fundamentalmente hacia el centro norte del corredor biológico, coincidiendo con el área geográfica mayormente fragmentada.
CONCLUSIONES
1. La evaluación de cada indicador y su agrupación, permite conocer el estado de cada comarca dentro del Corredor Biológico. La representación cartográfica muestra la distribución espacial de las evaluaciones, aspecto que favorece la toma de decisiones por los manejadores.
2. La evaluación conjunta de los tres indicadores permitió definir las comarcas no favorable y poco favorable para el desarrollo del hábitat de la especie. Dentro de ellas se encuentra la 8,11, 23, aunque aún no se ha reportado la especie A. barbatus en ellas; también se encuentra la comarca 37, cubriendo el 29.46 % del territorio de estudio, observándose en ellas el 23.68 % de las observaciones del A. barbatus.
3. La evaluación de los indicadores muestra que las comarcas con evaluación de no favorable y poco favorable, se concentran al oeste del río San Cristóbal hasta los límites del APRMMC; aglutinándose las mayores problemáticas dentro de la cuenca del río Santa Cruz y Sabanilla, en el centro del Corredor Biológico.
ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES
Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bollo, M.; Velasco, W. E. (2018). El Estado del Medio Ambiente en Michoacán de Ocampo. México, Cuadernos Geográficos 57(3), 118-139
Estación Ecológica Sierra del Rosario (2015). Plan de Manejo Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Rosario (2016-2020) (Inédito). Las Terrazas, 90 pp.
Estación Ecológica Sierra del Rosario (2021). Plan de Manejo Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Rosario (2022-2026) (Inédito). Las Terrazas, 97 pp.
Garrido, O. H. (1982). Descripción de una nueva especie cubana de Chamaeleolis (Lacertilia: Iguanidae), con notas sobre su comportamiento. Poeyana, 236, 1-25.
Garrido, O. H. & Schwartz, A. (1967). Cuban lizards of the genus Chamaeleolis. Quart. J. Florida Acad. Sci., 30(3), 197-220
Instituto de Ecología y Sistemática (IES). (2014). Mapa de vegetación natural y seminatural de Cuba, escala 1: 100 000
Instituto de Ecología y Sistemática (IES), (2020) Informe de caracterización Corredor Biológico piloto Sierra del Rosario-Mil Cumbres. Proyecto "Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados" del GEF_PNUD (Inédito). La Habana, 39 pp.
Losos, J. B., Leal, M., Glor, R. E., de Queiroz, K., Hertz, P. E., Rodríguez Schettino, L., Chamizo, A., Jackman, T. R. & Larson, A. (2003). Niche lability in the evolution of a Caribbean lizard community. Nature, 424, 542-545.
Martínez, M. (1998). Utilización de recursos estructurales y tróficos por cinco especies de lagartos en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, Cuba. Poeyana, 467, 1-12.
Mateo, J.M. (2002). Geografía de los Paisajes. Primera Parte. Paisajes Naturales. Ministerio de Educación Superior. Universidad de la Habana. Facultad de Geografía, 197.
Priego-Santander, A.G., Morales-Iglesias, H. &. Guadarrama, C. E. (2004). Paisajes físicogeográficos de la cuenca Lerma-Chapala, México. Gaceta ecológica, nueva época. 71, 11-22.
Puebla, A. (2009). Modelo de ordenamiento ambiental desde la perspectiva del paisaje. Propuesta para la cuenca alta del río Cauto, Cuba.
Rodríguez Schettino, L., Losos, J. B., Hertz, P. E., de Queiroz, K., Chamizo, A. R., Leal, M. & Rivalta, V. (2010). The Anoles of Soroa: Aspects of their ecological relationships. Breviora 520, 1-22 + 32 pp. suplementarias.
Rodríguez Schettino, L. (2012). Chamaeleolis barbatus. En González, H., Rodríguez Schettino, L., Rodríguez, A., Mancina, C. A. & Ramos, I. (eds.). Libro Rojo de los Vertebrados de Cuba. La Habana: Editorial Academia.
Zamora, J.L., Valdés, P., Cordero, J. C., Baños, R., y Arzola, D.(2022). Modelación para estimar hábitat potencial de Anolis barbatus (SQUAMATA: REPTILIA) en Corredor Biológico Sierra del Rosario-Mil Cumbres, Cuba. Revista ECOVIDA. Vol. 12 No. 1 Enero-abril 2022 RNPS: 2178 / ISSN. 2076-281X.
Fecha de recepción: 7 de abril de 2025
Fecha de aceptación: 29 de abril de 2025
Jorge Luis Zamora Martín. Estación Ecológica Sierra del Rosario. Área Protegida de Recursos Manejados Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario. Correo electrónico: jorgeluiszamoramartin@gmail.com
ANEXO 1
Leyenda del mapa de unidades antropogénicas, figura 2.
Localidades, números romanos; comarcas, números arábigos.
VIII. Depresión cársico-denudativa de muy poco a poco diseccionadas, fresca y muy húmeda (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas.
8. Laderas planas a suavemente inclinadas (00-50) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Ferralítico Cuarcítico Amarillo Rojizo Lixiviado, bosque secundarios y semideciduo mesófilo típico, cultivos varios y uso forestal.
X. Depresión cársico-erosiva de poco a medianamente diseccionadas, fresca y muy húmeda (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas-terrígenas.
10. Laderas planas a suavemente inclinadas (00-50) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, bosque semideciduo mesófilo típico, bosques secundarios, uso forestal.
XI. Depresión erosivo-denudativa (120-150 m) de muy poco a poco diseccionadas, fresca y muy húmeda (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatado-terrígenas.
11. Laderas ligeramente inclinadas (50-100) con suelos Ferralítico Cuarcítico Amarillo Rojizo Lixiviado y Pardo con Carbonato, bosque semideciduo mesófilo típico, bosques secundarios, pastos y uso forestal.
XIII. Alturas cársico-denudativas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas.
13. Valles fuertemente inclinados (200-300) con suelos Esquelético, Ferralítico Cuarcítico Rojizo Lixiviado, complejo de vegetación de mogotes y pinares, uso forestal.
XIV. Alturas tectónico-litológicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas.
16. Valles fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Esquelético, bosque semideciduo mesófilo típico, bosques siempreverde mesófilo, uso forestal, café y cultivos varios.
17. Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Pardo con Carbonato, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque siempreverde mesófilo y latifolias, uso forestal, café.
18. Cimas muy fuertemente inclinadas (300-450) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, Pardo con Carbonato, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque siempreverde mesófilo submontano, uso forestal.
XV. Alturas denudativo-cársicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas-terrígenas.
19. Valles fuertemente inclinados (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Fersialítico Rojo Pardusco Ferromagnesial, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque secundario, bosque siempreverde mesófilo submontano, uso forestal y café.
20. Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Esquelético, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque secunndario, uso forestal y café.
21. Cimas muy fuertemente inclinadas (300-450) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Esquelético, bosque semideciduo mesófilo típico y complejo vegetación de mogotes, uso forestal.
XVI. Alturas denudativo-cársicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas-terrígenas
22. Valles de ligero a medianamente inclinados (100-150) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, pinares y bosque semideciduo mesófilo típico, uso forestal
XVII. Alturas denudativo-cársicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas-terrígenas
23. Valles fuertemente inclinados (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Fersialítico Rojo Pardusco Ferromagnesial, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque secundario, uso forestal, café y cultivos varios.
24. Laderas ligeramente inclinadas (50-100) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo y Pardo con Carbonato, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque secundario, uso forestal, pastos y café.
XVIII. Alturas denudativo-cársicas (101-300 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas-terrígenas
26. Laderas de ligera a medianamente inclinadas (100-150) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, pinares y bosque semideciduo mesófilo típico, uso forestal.
XXIV. Submontañas cársico-denudativas (301-500 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas
33. Valles muy fuertemente inclinados (300-450) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, bosque siempreverde mesófilo submontano y complejo de mogotes, uso forestal.
34. Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, bosque semideciduo mesófilo típico, bosque siempreverde mesófilo submontano, uso forestal.
35. Cimas fuertemente inclinadas (200-300) en Macizo Rocoso y suelos Fersialítico Pardo Rojizo, complejo de vegetación de mogote y bosque semideciduo mesófilo típico, uso forestal.
XXV. Submontañas tectónico-erosivas (301-500 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0 C-24,0 0 C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas
36. Valles fuertemente inclinados (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, Pardo con Carbonato, bosque siempreverde mesófilo submontano y bosque secundario, uso forestal, pastos y café.
37. Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, Ferralítico Cuarcítico Amarillo Rojizo Lixiviado, bosque siempreverde mesófilo submontano, bosque semideciduo mesófilo típico y bosque secundario, uso forestal, pastos y café.
38. Cimas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, Pardo con Carbonato, bosque siempreverde mesófilo submontano, bosque semideciduo mesófilo típico y bosque secundario, uso forestal, pastos y café.
40. Montañas pequeñas tectónico-erosivas (501-660 m) de poco a medianamente diseccionadas, frescas y muy húmedas (21,0 0C-24,0 0C / 1900-2500 mm) sobre rocas carbonatadas
48. Laderas fuertemente inclinadas (200-300) con suelos Fersialítico Pardo Rojizo, Fersialítico Rojo Pardusco Ferromagnesial, bosque siempreverde mesófilo submontano, bosque secundario, uso forestal, pastos, cultivos varios y café.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Jorge Luis Zamora Martín, Lelieth Feyobe Sandoval, Anileidys Duque Pérez, Damaysa Arzola Delgado, Shira Fernández Riquenes

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.